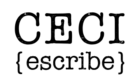“¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres!”, gritó Salvador y ahí nomás tiramos a los gatos desde la baranda de la escalera que daba a la terraza. El objetivo era ver quién llegaba más lejos. Por supuesto, ganó él. Tenía ventaja porque se había subido a un escalón más alto y tenía más fuerza. Su gato aterrizó a unos tres metros, en el pasto. El mío solo alcanzó la laja de la galería, allí cerca. Salvador festejaba su victoria con saltitos y los brazos extendidos.
“¡Te gané! ¿Viste? Te dije”. Teníamos todavía puesta la ropa del jardín. Salvador había venido a comer después de clases para conocer a los gatitos recién nacidos. Después del almuerzo y mientras los acariciábamos en la cucha, a Salvador se le había ocurrido usarlos para probar nuestras habilidades de lanzamiento. “Total los gatos siempre caen de pie”, dijo. Yo acepté el desafío. Era mi mejor amigo en todo el mundo, como le iba a decir que no.
“El mío no se mueve”, me dijo con autoridad mientras estudiaba al animal desde arriba. “¿El tuyo cayó parado?”. Me acerqué al mío y lo miré. Tenía los ojos cerrados y estaba en posición fetal. Me agaché y lo toqué. Estaba quieto, como dormido. Fui a ver el de Salvador. Tampoco se movía.
Supe que algo estaba mal cuando mi padre se asomó al patio para ver qué hacíamos y le explicamos que los gatitos no se movían porque aparentemente había fallado eso de que siempre caen de pie. Se acercó, los examinó y me miró con ojos de fuego. “Vos quédate acá”, me dijo, seco. Después agarró a Salvador de la mano, lo subió al auto y se fueron. Supe más tarde que lo había llevado a su casa. No sé qué le dijo a su madre, pero después de ese día Salvador estuvo varios días sin hablarme.
Mientras esperaba a que padre volviera, revisé de nuevo a los gatos. No se habían movido y seguían con los ojos cerrados. Cuando padre regresó de dejar a Salvador, subió a su dormitorio y bajó con una pistola. Me encontró en el jardín esperándolo y me ordenó a que fuera con él al fondo del terreno donde estaban las herramientas. Agarró una pala y se puso a cavar. Lloraba. “¿Por qué llorás si vos decís que los varones no lloran?, le pregunté. No me contestó. Después metió los dos gatos agonizantes en el pozo, me pidió que me parara al lado suyo y les disparó. Me estremecí. “Mirá lo que me hacés hacer”, fue lo único que me dijo. Tapó el pozo y volvió a la casa con la pistola. Me quedé ahí en silencio mirando la tierra removida. Demoré un rato en volver a entrar.
Cecilia Sánchez